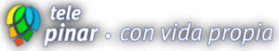En el inicio de la Mesa Redonda sobre el impacto de los arbovirus en la salud de la población cubana, la doctora Ileana Morales Suárez, directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública (Minsap), informó que el chikungunya presenta en 2025 un panorama dinámico con focos muy altos de transmisión en 40 países a nivel mundial.
La directiva señaló que esta enfermedad, al igual que la covid-19, comparte un factor común: un vector que produce “un número importante de casos graves y, en algunos casos, fallecidos”. Explicó que su aparición y propagación en Cuba responden a factores desencadenantes globales.
Entre estos factores identificó, en primer lugar, el cambio climático. “Las altas temperaturas influyen directamente con el vector. Mientras más calor, por supuesto… el calor, la humedad”, precisó. En segundo lugar, mencionó el alto nivel de urbanización existente tanto en el mundo como en Cuba. Como tercer elemento, destacó la gran movilidad poblacional, para lo cual citó el ejemplo de la covid-19: “empezó en un lugar en China y en días y después meses estuvo en el mundo entero”. El cuarto factor lo constituye la presencia de “un vector competente para transmitir la enfermedad con presencia elevada en muchos países”.
Factores que propiciaron la colisión epidemiológica en Cuba
La doctora Morales Suárez explicó que a los factores globales se suman condiciones específicas de Cuba. El país presentaba “un alto nivel de susceptibles. Todos éramos susceptibles porque no nos habíamos enfrentado al vector”. Detalló que la epidemia se produce por una “coalición” donde confluyen el vector y una población particularmente vulnerable.
Esta vulnerabilidad, añadió, está dada por “un envejecimiento poblacional elevado, donde prácticamente ya de cada cuatro cubanos, uno tiene 60 años y más. Generalmente, los adultos mayores tienen una, dos y tres enfermedades”. A esto se une, afirmó, problemáticas ambientales que facilitan la reproducción del vector: “la falta de higiene… la basura acumulada, el agua recogida… y otras prácticas”.
“Cuando esos cuatro factores se unen producen una colisión”, resumió. “Entonces, aquí se encontró esa población tan susceptible y evidentemente… son los números elevados que tenemos de incidencia de la enfermedad”.
No obstante, señaló que se enfrentan a una patología conocida para la cual existe un protocolo de actuación, similar a la estrategia seguida con la covid-19.
Activación del sistema científico y primeras intervenciones sanitarias
Siguiendo el modelo de trabajo implementado durante la pandemia de covid-19, se reactivó el Comité de Innovación.
“A partir de aquí se activa el comité… con una frecuencia tremenda y con una velocidad tremenda, al igual que con la covid”, afirmó la directiva. Este mecanismo garantiza “racionalidad científica” para las propuestas de intervención y estudio, respetando siempre los componentes éticos y regulatorios.
Mostrando un registro, informó que “esta semana se aprobaron cinco nuevas investigaciones y tenemos nuevas investigaciones en preparación”. Entre ellas se incluyen “desarrollo de nuevos productos, estudios clínicos, ensayos clínicos ya propuestos, intervenciones sanitarias complejas” e investigaciones para caracterizar mejor el comportamiento del virus en Cuba.
Las primeras intervenciones sanitarias se centrarán en los adultos mayores y comenzarán en La Habana, estratificando por la situación epidemiológica de cada municipio. Una intervención inmediata será “la aplicación de la Biomodulina T a adultos mayores entre 70 y 74 años”.
Paralelamente, se iniciará la vacunación antigripal para los mayores de 75 años en la capital, así como para residentes en instituciones sociales y de salud. “Decidimos que ese fragmento de 70 a 74 lo cubriéramos con Biomodulina”, explicó.
Otra intervención planificada es con el producto Curmeric, el cual “se va a entregar a un grupo poblacional de La Habana… de 60 a 69 años”.
Todas estas intervenciones irán acompañadas de estudios para recopilar datos sobre su efectividad.
Llamado a la responsabilidad ciudadana y actualización de protocolos
La doctora Morales Suárez hizo un llamado a la población para que evite la automedicación y acuda a los servicios de salud. “La evaluación médica es insustituible”, recalcó. “Usted puede leer una lámina, una información médica, pero los ojos del médico, el examen del médico… no todos los pacientes son iguales. Entonces, no todos tienen el mismo riesgo”.
Alertó sobre los peligros de la automedicación basada en información de redes sociales: «Eso tiene su riesgo y tiene riesgo incluso para la vida… hay personas con mucho riesgo que se está quedando en su casa y su vida corre peligro”.
Respecto a los protocolos de actuación, informó que ya se cuenta con una versión mejorada (protocolo 1.2) que incorpora el conocimiento acumulado en estos meses, incluyendo secciones robustecidas para la atención pediátrica y neonatal. El trabajo actual se centra en reforzar el manejo de la fase crónica de la enfermedad. “La sección de la rehabilitación, la parte crónica, es la que más cambio va a sufrir. Porque es donde nos estamos centrando con más fuerza en qué podemos hacer para el número de pacientes que pueda llegar a esa fase”, concluyó.
¿Cómo se comporta la enfermedad?
En otro momento de la Mesa Redonda, el doctor Osvaldo Castro Peraza, experto del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), explicó que el chikungunya presenta una sintomatología más visible y extendida que otras arbovirosis. “Por cada 10 o 15 casos infectados con dengue, uno tiene síntomas; en el chikungunya, por cada 10 casos infestados, nueve manifiestan la enfermedad”, señaló. Esa diferencia, insistió, provoca “un número de casos significativos” y eleva la magnitud de los brotes, que pueden presentarse en múltiples formas, incluidas las graves.
El especialista subrayó que no se trata de una enfermedad que concluye en siete o quince días, sino que continúa su curso inflamatorio, con afectación de las articulaciones y compromiso potencial de múltiples órganos.
Entre los síntomas característicos, mencionó que la fiebre del chikungunya “es de las más elevadas entre las arbovirosis”, puede estar precedida por dolores articulares y se acompaña de una artritis incapacitante “que afecta de manera simétrica prácticamente todas las articulaciones”. A ello se suman erupciones cutáneas, conjuntivitis y linfoadenopatías en algunos casos.
Como parte de las manifestaciones más graves, el doctor advirtió que también pueden aparecer problemas neurológicos como meningoencefalitis, mielitis y síndrome de Guillain-Barré, así como complicaciones cardiovasculares.
“Un enfermo de chikungunya debe hacer reposo porque sus órganos están dañados. Si realiza actividad física corre riesgo de sufrir una arritmia u otro evento cardiovascular”, afirmó.
Otras posibles complicaciones incluyen afectación hepática, renal, episodios hemorrágicos y lesiones dermatológicas severas.
Castro Peraza insistió en que el autocuidado comienza por la responsabilidad individual: acudir al médico y evitar actividades físicas durante la fase aguda. “Cuando los síntomas articulares incapacitan menos, tendemos a ser más atrevidos con las actividades. Y no debe ser así”, alertó.
Sobre la evolución clínica, detalló que la fase aguda se extiende desde el primer día hasta la tercera semana. Es un período en el que la inflamación es activa, por lo que el paciente requiere vigilancia estrecha y, en muchos casos, ingreso domiciliario.
Deben ser hospitalizados los adultos mayores solos o con comorbilidades, los infantes menores de un año, las embarazadas y quienes presenten fiebre elevada persistente por más de tres días, deshidratación moderada o severa, descompensación de comorbilidades, trastornos de la conducta, desorientación o imposibilidad de valerse por sí mismos.
La etapa subaguda, de tres semanas a tres meses, mantiene los fenómenos inflamatorios articulares sin criterios de gravedad. “La mayoría de las personas mejorará en un período de tres meses”, aseguró el doctor, aunque reconoció que un pequeño grupo puede pasar a la cronicidad, con dolores persistentes o derrames de líquido sinovial.
En cuanto al tratamiento, precisó que la fase aguda exige reposo absoluto, hidratación y alivio de la fiebre y el dolor. El paracetamol y la dipirona constituyen la primera línea analgésica, mientras que el tramadol se reserva para segunda línea. Señaló que la aspirina está contraindicada y que no se recomiendan ibuprofeno u otros similares durante esta etapa.
En la fase subaguda pueden emplearse antiinflamatorios no esteroideos —como el ibuprofeno— por un período de siete a diez días. La prednisona puede indicarse durante cinco días a bajas dosis, aunque “no todos los pacientes la necesitan”.
Para la etapa crónica, apuntó que la atención debe corresponder a equipos multidisciplinarios y especialistas en reumatología, centrados en el manejo del dolor persistente. Añadió que el virus compromete los nervios periféricos, por lo que “las vitaminas del complejo B ayudan a aliviar estos fenómenos”.
Alta vigilancia en la población pediátrica
La doctora Lissette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría, advirtió sobre la necesidad de permanecer alertas ante cualquier síntoma en los menores de cinco años, calificando a la enfermedad como «muy sintomática». Explicó que el protocolo actual establece el ingreso hospitalario obligatorio para todos los pacientes menores de dos años.
Para los niños mayores de esa edad, la decisión de ingresar se basa en la «evaluación pediátrica», una herramienta clínica que permite detectar signos de alarma. «Estas son prácticas médicas cotidianas que no requieren ningún insumo ni tecnología sanitaria, solamente el examen físico», afirmó la especialista.
La doctora López González señaló que los neonatos y, dentro de ellos, los menores de tres meses, cargan con un «peso importante» en la morbilidad y gravedad de la enfermedad, debido a su inmadurez inmunológica, su fisiología y anatomía. «Este es un virus que toca todos los órganos y sistemas, muy sintomático y muy largo en el tiempo su expresión», recalcó.
Entre los casos atípicos más frecuentes en salas neonatales y pediátricas, identificó las convulsiones de difícil manejo y las infecciones del sistema nervioso central. Ante esto, la doctora Lissette López González hizo un llamado urgente a no automedicar a los niños y a priorizar la hidratación, ya que esta «influye sobre el control de la temperatura» y «tiene un impacto importante en disminuir la inflamación y lubricar las articulaciones».
Asimismo, aclaró que «no existe evidencia documentada de que la lactancia materna sea una vía de transmisión del virus», por lo que aconsejó no abandonarla.
Reacalcó que la edad pediátrica es desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, y «eso nos da un diapazón amplio de variables clínicas. Los adolescentes tienen muchas similitudes con los adultos, pero los niños pequeños hemos visto que han tenido características muy peculiares».
«La regla de oro en la pediatría radica en poder definir bien entre cuáles son los síntomas habituales descritos en la mayoría de los pacientes y aquellos pacientes que tienen riesgos, signos de alarma o de gravedad», subrayó la especialista.
Por qué los neonatos son un grupo de tanta preocupación. «Pues lógicamente por su inmadurez, por sus pocas herramientas a la hora de enfrentarse a una enfermedad viral que tiene una repercusión sistemica importante», dijo.
Jusvinza: Un fármaco cubano en estudio para el chikungunya
Por su parte, la doctora María del Carmen Domínguez Horta, investigadora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), explicó las potencialidades del Jusvinza, un fármaco creado originalmente para la artritis reumatoide y utilizado luego en más de 15,000 pacientes con covid-19, con una recuperación superior al 85%.
Domínguez Horta indicó que, dado que el chikungunya se caracteriza por fuertes dolores articulares, el Jusvinza —cuyo principio activo es un péptido inmunomodulador— podría ser de utilidad. No obstante, enfatizó en la responsabilidad ética de no emplear un medicamento sin previos estudios para esa indicación específica.
«Actualmente se realizan ensayos clínicos y estudios con este medicamento […] en el hospital Faustino Pérez de Matanzas», confirmó. «Como científicos consideramos que Jusvinza puede ayudar a reducir el dolor, pero es una hipótesis que tiene que corroborarse con los estudios. Si es así, el Jusvinza se incorpora a los protocolos».
Protocolo integral y lucha antivectorial
Al cierre del programa, la doctora Ileana Morales Suárez, directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, precisó que el protocolo nacional para enfrentar esta arbovirosis se estructura en tres escenarios, al igual que se hizo con la covid-19: preventivo, terapéutico y de rehabilitación.
Se recalcó también que la lucha antivectorial, mediante el saneamiento extradomiciliario y la responsabilidad familiar, es un pilar fundamental de la prevención primaria, especialmente para proteger a los lactantes, identificados como un grupo de alta vulnerabilidad.
Tomado de Cubadebate