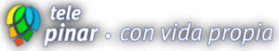No hacen falta monumentos para Fidel. Está en todas las esquinas, y en todas las calles, y en la gente, en sus dolores y alegrías, en lo mejor de nosotros, en la crítica contra los desaciertos, y en lo que nos enorgullece y nos sostiene. El que debía vivir, vive.
En El oficio de la palabra hablada, una estremecedora crónica escrita en 1987, Gabriel García Márquez describe magistralmente a un Fidel visto desde la admiración y lo íntimo de la amistad.
—— Te puede interesar: Los hermanos Saíz, jóvenes que son esencias (+Video)
Ese texto termina con un pequeño relato: «Una noche, mientras tomaba en cucharaditas lentas un helado de vainilla, lo vi tan abrumado por el peso de tantos destinos ajenos, tan lejano de sí mismo, que por un instante me pareció distinto del que había sido siempre. Entonces le pregunté qué era lo que más quisiera hacer en este mundo, y me contestó de inmediato: “Pararme en una esquina”».
En esas pocas líneas está el testimonio de la sensibilidad de un hombre que a sus contemporáneos les pareció siempre titánico; y así sucederá también a quienes se guarezcan bajo su legado en el futuro.
No obstante, lo inigualable del liderazgo de Fidel estaba precisamente en esa humanidad, ese querer ser uno más entre la gente y, sin embargo, aceptar el imperativo moral de hacer una Revolución y sostenerla frente a un enemigo poderoso e implacable.
Cautivó, y lo hace todavía, porque era excepcional en su manera pedagógica de explicar los desafíos al pueblo; por su capacidad de comprender las complejidades nacionales, internacionales (e incluso las de los hombres y mujeres), de una manera tan preclara, que parecía arte adivinatorio; por la habilidad para informarse a ritmos demenciales, y procesar esos datos a veces mejor que los entendidos.
Pero si el pueblo obvió los nombramientos y lo bautizó solo Fidel, si se ofreció una y otra vez «pa´lo que sea», se debió no solo a lo real maravilloso de su estatura moral e intelectual, a lo inédito y mítico de su figura, sino también a que en él se reconocía.
Como Martí, hondas raíces de lo nacional se sintetizan en Fidel, en su vida y obra: el amor por los otros hasta el desprendimiento; la terquedad contra las adversidades; la fiereza frente a quienes codician la Patria; en fin, la cubanía, un concepto tan hondo y difícil de resumir, aunque tan fácilmente identificable.
Fidel nunca pudo, después de lanzarse en brazos de la Isla y su destino, ser ese hombre normal que se detiene en una esquina a observar desde el anonimato. Otras fueron las exigencias de sus misiones. Siempre que estaba en público, su presencia aliviaba y enardecía.
No quiso que lo glorificasen, tal vez porque sabía que la mejor forma de que las ideas perduren y triunfen es que se siembren, renazcan y renueven en el alma de las generaciones.
No hacen falta monumentos para Fidel. Está en todas las esquinas, y en todas las calles, y en la gente, en sus dolores y alegrías, en lo mejor de nosotros, en la crítica contra los desaciertos, y en lo que nos enorgullece y nos sostiene. El que debía vivir, vive. Fidel está en todas partes.
Tomado de Granma